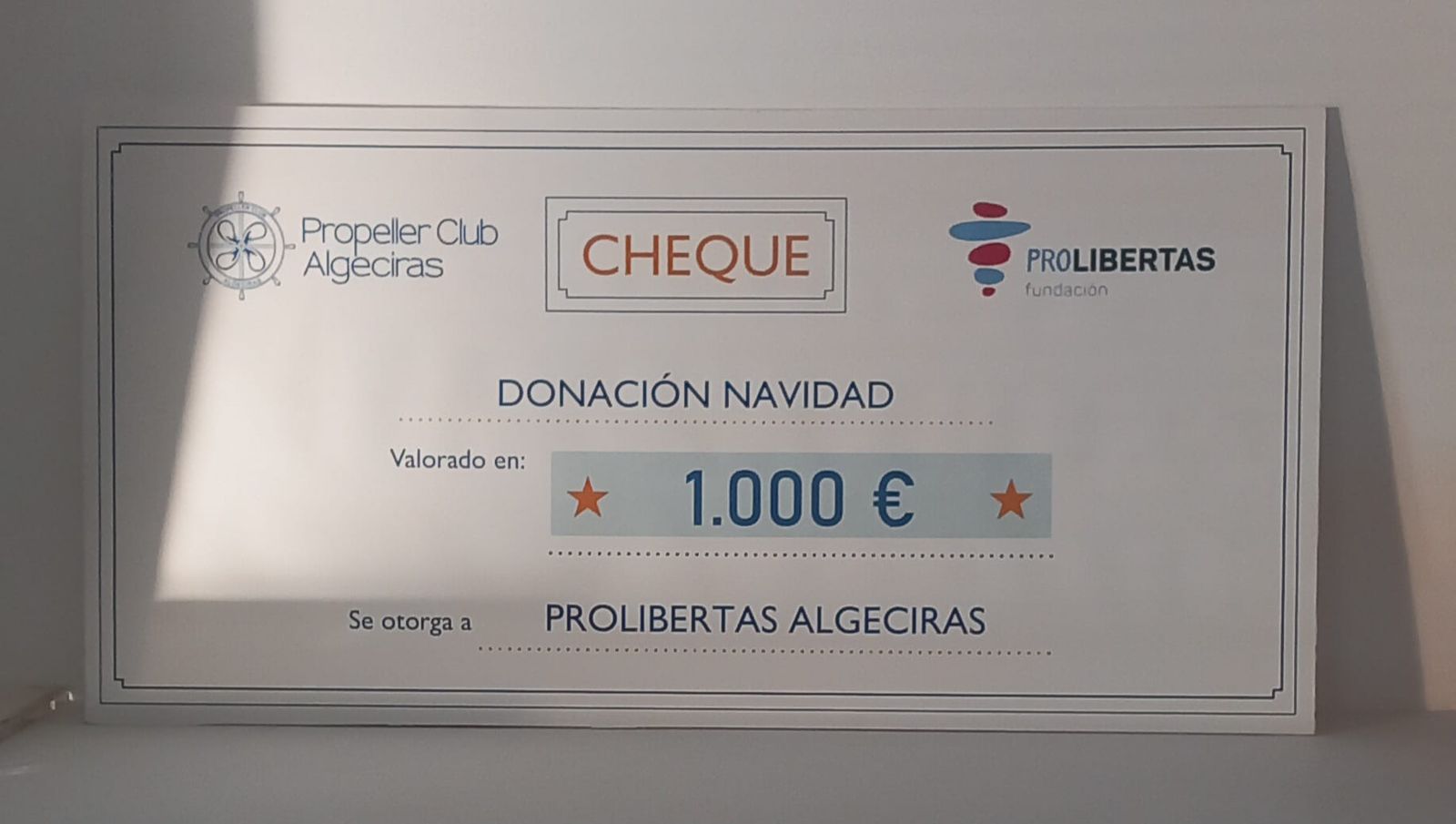Una hija sin padre (I)
Historias de Algeciras
De la breve historia de amor de un algecireño y una bella gibraltareña nace una niña
La relación y su fruto, sin pasar por el altar, generan un escándalo en la ciudad

En aquella última década del siglo XIX, la importante entidad social Casino de Algeciras se marcaría entre sus grandes proyectos más inmediatos el aumentar su ya importante número de socios, ampliar sus instalaciones y mejorar su mobiliario, bastante dañado por el uso tras casi tres décadas de funcionamiento desde que en el ya lejano 1869, y de la mano del que fuera su primer presidente Manuel Morales, fuera inaugurada. La recién nombrada junta directiva estaba presidida por Rafael de Muro y tenía como vicepresidente a Antonio G. Nouvelles. Eduardo F. Fontecha era su secretario; Francisco España y Rojas ocupaba el cargo de tesorero y como vocales actuaban los señores Antonio Bonany, Andrés Lacárcel Caballero, José Sagrario, Juan Pérez Santos y Ricardo Rodríguez España.
Aquella entidad, que cada mañana abría sus puertas a la Plaza de la Constitución o Alta, se había convertido en el lugar de encuentro de los personajes más importantes de la burguesía aristocrática algecireña, tanto en el plano político, económico o social de nuestra ciudad. No pocos negocios o cambios de corporaciones municipales se habían formalizado en los sillones de su salón principal.
Precisamente y en aquel importante salón, apoyado en una pequeña mesa se encontraba en soledad un conocido abogado local, asiduo de la sociedad recreativa y cultural y que en aquellos momentos, acompañado por un café, estampaba su firma sobre una escueta nota a la cual le había dedicado pocos minutos para su confección y toda una noche de reflexión. El letrado, levantó la mirada buscando al camarero al que previamente le había solicitado papel, tintero y plumilla; Antonio Natera, que había ingresado como aprendiz en tan exclusiva entidad y que tenía su domicilio en la calle del Ángel, tras recibir la indicación del socio, salió al exterior del edificio, y llamó a uno de los jóvenes que como era habitual pululaban alrededor o sentados junto al obelisco de la Plaza Alta, esperando llevar un porte, un recado o cualquier otro pequeño trabajo con el que ganarse unas pesetillas.
Aquellos jóvenes desocupados, víctimas de la desidia nacional, junto a los ancianos del cercano asilo situado en la calle Sol, ofrecían en tan céntrico lugar, y desde primeras horas de la mañana: su presente sin futuro a la espera de la nada. Mientras, apoyado sobre un banco alguien canturreaba: Silueta de obelisco/ torre de la Palma/ revuelo de faldas de mujer/ viejos de miradas perdidas/ y jóvenes sin esperanzas...
El joven acudió al requerimiento del fiel camarero, quién sin dejarlo traspasar el umbral del aristocrático lugar, tras entregarle unas monedas y puntualizarle:
-Don Juan Pedro espera contestación, así que no te vengas sin ella...
Marchó raudo y veloz hacia la calle Rocha.
Juan Pedro M. C., desde hacía un lustro, era preso de una situación que le había marcado -como a los ancianos y jóvenes que dormitaban al pie del obelisco-, su presente y su futuro. Todo comenzó al comienzo de aquella década, cuando aún soltero, conoció a una bellísima mujer llamada Elena P. S. Z., al igual que él miembro de una importante familia burguesa de la zona, ella, concretamente de Gibraltar.
Rompiendo todos los cánones de la época, como así creyó ver el abogado algecireño, ambos vivieron una gran historia de amor. Pero aquel rasgo de libertad que ambos disfrutaron, tendría que pagar su tributo ante las normas sociales y religiosas de aquella España decimonónica. El pecado, como así fue juzgado por los moralistas de turno tendría sus consecuencias. Aquellas semanas y meses de pasión finalizaron ante el anuncio de la joven a su familia de que se encontraba embarazada. Elena, era hija de Angélica Z., mujer viuda y temerosa de Dios, quién rápidamente entendió que si bien era contraria a la elección como yerno del letrado con despacho abierto al otro lado de la bahía, también tuvo claro desde el primer momento que este debía de hacer frente a su responsabilidad pecuniaria derivada de su “pecado”.
Juan Pedro, hombre educado en la fe y caballero de su tiempo, en ningún momento puso reparos a la responsabilidad adquirida, otorgándole al futuro bebé una pensión más justificativa que necesaria, dada la holgada situación económica de la futura madre.
En estricto cumplimiento de las normas sociales y para evitar en lo posible el temible ¡Qué dirán¡, cuestión harta imposible, la madre desapareció de la escena social conforme el embarazo se hacia cada vez más evidente. Por su parte Juan Pedro, temió que el escándalo salpicara a su hermana Sira, su única familia tras el fallecimiento de sus padres.
Aquella huida no libró a la pobre Elena del juicio social preceptivo. Tanto en el ámbito femenino como en el masculino, el procedimiento se pondría más temprano que tarde en marcha, teniendo como sede los salones de reuniones habituales.
El juicio inquisitorial comenzaría en el primero de los casos con la incendiaria frase:
-No es por criticar pero....
A la que seguía la hipócrita defensa de:
-No es la primera ni será la última.
Ideal momento que aprovechaba la envidiosa resentida de turno para añadir:
-¡Y parecía una mosquita muerta!
Una vez intervenidas las partes que se creían legitimadas, se emitía la sentencia:
-Se ha comportado como una modistilla o criada. Esa forma de actuar no es de nuestra clase social, condición y alcurnia.
Esa y no otra era la cuestión. Para aquellas arpías, la futura madre con su acción natural de quedarse embarazada -según ellas- había conectado ambas clases sociales: a las “señoras” de arriba y a las “sirvientas” de abajo; y eso ¡de ningún modo podía ser!

Al otro lado del salón, pero en el mismo plano de hipocresía, los recios caballeros envueltos en una nube de humo del buen tabaco de Gibraltar, y armados con “copa y puro”, comenzaban su tertulia criticando con avidez la frágil política que Sagasta estaba proyectando en Ultramar, mientras que al mismo tiempo se alababa la “mano dura” que el general Weyler estaba practicando en Cuba. Aprovechando el momento colectivo para un general sorbo del magnífico cognac adquirido por el nombrado confitero oficial del Casino don Evaristo García -que a su vez tenía su establecimiento en el número 25 de la calle Alfonso XI o Imperial-, un caballerete de segunda fila -y para hacerse notar al carecer de otras cualidades-, ponía sobre el verde tapete de la mesa central de la reunión el comentario de actualidad que en aquel mismo momento era juzgado por las “señoras” en el otro extremo del salón.
-Menudo Don Juan está hecho nuestro amigo.
Comentaba el primer espontáneo.
-Y menudo braguetazo puede dar.
Apuntaba el segundo.
-Hay hombres a los cuales les cuesta resistirse al ruido de las enaguas.
Señalaba otro, provocando socarronas sonrisas en el improvisado sanedrín. Una vez elevado el protagonista masculino de la historia al Olimpo del más rancio machismo de la época, solo quedaba hundir a la mujer -objeto oculto del deseo de alguno de los allí congregados por su físico y su patrimonio- en el infierno del pecado, a través de una cruda y ruin sentencia. Parafraseando para ello, al más descarnado -y a la vez que genial- de nuestros poetas (Quevedo), recordando: ...¡Y, a pies juntillas negó, lo que pecó con las piernas abiertas!. Y escupiendo para arriba -pues la mayoría tenían hijos e hijas y “Dios castiga sin piedras ni palos”-, finalizaba el procedimiento de la chismografía nacional que en aplicación de ambas sentencias, instauraban la “disciplina social”:
-¿Que mujer honrada u hombre honesto se iban a acercar a aquella mujer que se había comportado como “una fregona distinguida” corriendo el riesgo del con quién te vi te comparé?
Pensaría alguna que otra obtusa mente.
Mientras tanto la futura abuela, sin duda, buscaría apoyo espiritual en los confesionarios de la parroquia de la Palma, que en aquellos tiempos estaban bajo el magisterio religioso de los presbíteros: don Francisco de Paula Bernes Sánchez, don Ignacio Moreno Delgado y don José Flores Tinoco; coadjutores y párroco respectivamente. La visita a las sotanas, bien podría tener varios objetivos: el primero, lógicamente para persona tan religiosa, el consuelo espiritual para la madre de quién había escandalizado al mismo cielo y a todos su santos, según la moral de la época; segundo, la intermediación desde el púlpito para atenuar los efectos sociales del pecado cometido; y en tercer y último lugar, la disculpa ante Dios para quién viuda y sola, no había sabido “atar en corto” a su descarriada hija.
El embarazo llegó a su fin y al fruto de aquella historia de amor vivida en nuestra ciudad, cuando aún faltaban varios años para la llegada del siglo XX, se le impuso por nombre el de Juana Teresa. La noticia del nacimiento llegó a oídos del padre, y no precisamente por quién pudo haber sido su suegra. Sin duda, los galenos que asistieron en el parto a la joven madre, ya fuera don Ventura Morón, don Laureano Cumbre o don Melchor Moreno Flores, entre otros; o como también, la más que posible presencia de las profesoras en partos: doña Carmen Mellada, doña Esperanza Israel o la popularísima doña María Cano, esta última tenía su domicilio en el número 1 de la calle Sacramento. Bien por justa obligación deontológica para con el oficioso padre, o amistad de los sanitarios con el citado; lo cierto es que Juan Pedro M., tuvo rápido conocimiento de la buena-nueva.
En todo momento, y desde el conocimiento de su nacimiento, el nuevo padre quiso con ayuda de la legalidad vigente -como no podía ser menos para un profesional del derecho-, ejercer el deber que le imponía la paternidad sobrevenida obteniendo la negativa del entorno de la madre. Llegando incluso a interponer las demandas oportunas que chocaban jurisdiccionalmente con el derecho británico -y contactos de la abuela- aplicado en la colonia.
El tiempo transcurría y olvidado el profundo sentimiento que una vez sintió por la madre de su hija, el espacio dejado en su corazón por aquella, fue ocupado por la que sería su futura esposa Eloisa de G., quién desde un primer momento y junto a su hermana Sira -que para entonces también había contraído matrimonio con un farmacéutico llamado Antonio de la T.- comprendieron ambas la situación del esposo y hermano expresándole en todo momento, su apoyo por conseguir ejercer su derecho como progenitor y dejar de tener una hija sin padre.
En el rincón del olvido quedaron aquellos momentos vividos junto a la que fue su primer amor y madre de su hija. Los momentos de pasión. Aquellos encuentros en el Paseo de Cristina, los trayectos por la bahía, abrazados en la cubierta de uno de los vapores del ferrocarril que hacía la línea Algeciras-Gibraltar.
Por aquellos días, una cupletista llamada Geraldine cantaba en el Teatro Imperial: Ella le miró como nadie le había mirado/ ella le besó como nadie le había besado/ y él se enamoró como nunca se había enamorado.
Continuará.
También te puede interesar
Lo último