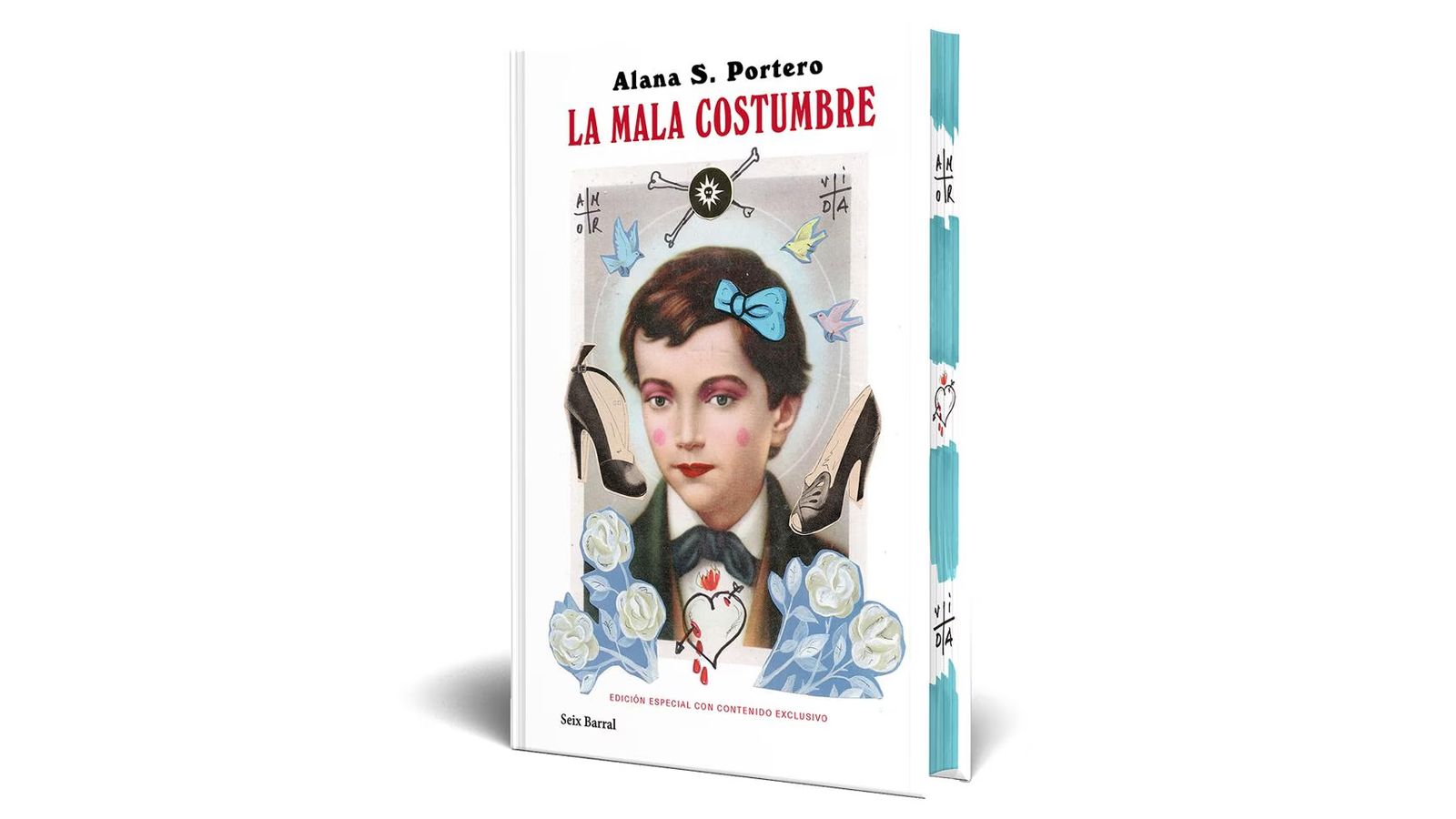Elia Kazan, fulgor y miseria
Aunque títulos como 'Un tranvía llamado deseo', 'Al este del edén' o 'Esplendor en la hierba' deberían hablar solos, el cineasta vivió en una permanente montaña rusa marcada por las sombras de su vida personal



La carrera de Elia Kazan no fue especialmente prolífica: diecinueve largometrajes en treinta y un años, pero bastó y sobró para hacer un completo recorrido por la montaña rusa hollywoodiense, subiendo a lo más alto unas veces, cayendo en picado otras. A Kazan le fue dado saborear las mieles del éxito y atragantarse con las hieles del fracaso, escuchar el eco de los aplausos en los templos de la fama y el clamor de los abucheos en los callejones de la vergüenza, tocar con la punta de los dedos el cielo de los triunfadores y chapotear en los charcos de la ignominia. Vivió una vida no exactamente ejemplar (pero ya saben, quien este libre de pecado…), una historia con sus luces y sus sombras, de corte similar a las que él llevó a la pantalla.
Elia Kazanjoglou (éste era su nombre) nació en Estambul, el 7 de septiembre de 1909, en el seno de una familia griega que, cuando apenas contaba él cuatro años, atravesó medio mundo, rumbo a los Estados Unidos, en busca de esas oportunidades ausentes en el terruño natal. Al igual que otros cineastas que vivieron en primera persona la experiencia de la "americanización" (como el irlandés John Ford, como el italiano Frank Capra), América se convirtió en una fijación, aunque Kazan (al contrario de Ford o Capra), en vez de idealizar el país, prefirió someterlo a examen y meter los dedos en sus llagas. En la primera parte de su carrera, hasta la excelente Un tranvía llamado deseo (1951), predomina el enfoque social, una actitud comprometida y voluntariosa acorde con la militancia izquierdista de su juventud.
En su segunda película, El justiciero (1946), a partir de un caso extraído de la crónica de sucesos, Kazan denunció los defectos de un sistema de justicia que se precipita a detener, sin miramientos, y a condenar, precipitadamente, al presunto homicida de un sacerdote; y tampoco ahorró varapalos a cierta prensa tremendista que, en busca de noticias, no duda en entorpecer el trabajo de la policía. En Pinky (1949), iniciada por su muy admirado John Ford (que abandonó el rodaje tras sólo un día de trabajo), Kazan afrontó con valentía el problema de la integración racial a través de la historia de una chica negra que reivindica sus orígenes, aunque por el color de su piel pudiera pasar por blanca. En Pánico en las calles (1950), su primera gran película, la amenaza de una epidemia de peste en Nueva Orleans le permite construir una excelente pieza de cine negro y hacer una aguda disección de las metrópolis modernas. El despliegue policial puesto en marcha para atrapar a los portadores de tan temible enfermedad -unos simples delincuentes-, antes de que ésta se propague, habría podido dar pie a una obra tremendista, de resonancias apocalípticas, pero Kazan optó por una absorbente atmósfera fantasmal. En unas declaraciones a Michel Ciment, Kazan reconocía haber sido por primera vez contundente: "Por fin había encontrado la confianza en mí mismo", confesó.
Si en Pánico en las calles encontró la confianza, en su siguiente trabajo encontró a un actor imprescindible, Marlon Brando, que lo acompañaría en tres de sus obras más aclamadas. Un tranvía llamado deseo, basada en la obra de Tennessee Williams, era un drama de alto voltaje sexual recorrido por un arrebatador lirismo. Brando, como el brutal Stanley Kowalski, vivía el personaje hasta sus últimas consecuencias, mientras Vivien Leigh, como la frágil Blanche DuBois, ofrecía un magnífico contrapunto al desbordante actor. Luego, Brando interpretó a Emiliano Zapata en ¡Viva Zapata! (1952), obra políticamente bienintencionada en donde se exponía por qué estalla y fracasa una revolución, con un planteamiento inteligente, transparente, aunque descompensado. En La ley del silencio (1954), por el contrario, Brando asumió el difícil cometido de alter-ego del director. Y es que, como muy bien resumió Carlos Losilla, "La ley del silencio es una película sobre la delación, pero también la obra de un delator".
¿Qué había sucedido? En 1952, durante una sesión del Comité de Actividades Antiamericanas, en la tristemente famosa caza de brujas del senador Joseph McCarthy, Kazan reconoció haber estado afiliado al partido comunista en el pasado -una "aberración" para la Norteamérica de entonces (y de hoy)- y facilitó los nombres de otros miembros del partido, también cineastas, que sufrieron las represalias de una sociedad ansiosa de ver rodar cabezas. Kazan, que jamás se retractó, fue estigmatizado de por vida (en 1999, durante la ceremonia de entrega del Oscar al conjunto de su carrera, una buena parte de los presentes en el Dorothy Chandler Pavillion se negó a aplaudir al homenajeado). El vergonzoso episodio de la delación tuvo sus consecuencias. Para empezar, el realizador hizo una lamentable aportación a la propaganda anticomunista de la época, Fugitivos del terror rojo (1953), y tras La ley del silencio, su personal justificación del pecado cometido, se decantó por una serie de historias novelescas en las que su mirada si no perdió intensidad, sí perdió urgencia.
Esta nueva etapa empezó con Al este de Edén (1955), que ofreció su primer papel protagonista al malogrado James Dean, con quien Kazan no congenió. Basada en las últimas 80 páginas de la novela de Steinbeck, el film es una sugerente puesta al día de la fábula bíblica sobre Caín y Abel. Vale la pena recordar asimismo Río salvaje (1960), ambientada en el profundo Sur, y protagonizada por otro actor no menos mítico que Brando o Dean, Montgomery Clift (lo cierto es que Kazan trabajó con muchas de las principales estrellas de su momento). En Esplendor en la hierba (1961) insistió en otro de sus temas predilectos, la represión sexual y sus devastadoras consecuencias. Sería la última película de Kazan en contar con el favor del público.
No obstante, y a pesar de su irregularidad, la recta final de su filmografía es apasionante e inclasificable. Por un lado tenemos América, América (1963), una ambiciosa epopeya sobre el viaje desde Anatolia hasta Long Island de un antepasado suyo. Por otro, El compromiso (1969), una propuesta autobiográfica muy influida por el cine europeo. También Los visitantes (1972), un film independiente rodado en 16 mm., con actores casi desconocidos y en un escenario único. Y finalmente El último magnate (1976), una lujosa adaptación de la novela inacabada de F. Scott Fitzgrald, inspirada a su vez en la vida del legendario Irving Thalberg; un adiós sereno al mundillo del cine que tal vez no tenía claro su condición de adiós definitivo.
Ya no volvería a ponerse tras las cámaras, pero tampoco se ocultó para lamerse las heridas o maquillar sus cicatrices. Durante un tiempo se dedicó a la escritura y publicó media docena de novelas, bastante estimadas por la crítica, y una monumental autobiografía de casi mil páginas. Murió en Nueva York, el 28 de septiembre de 2003.
También te puede interesar
Lo último