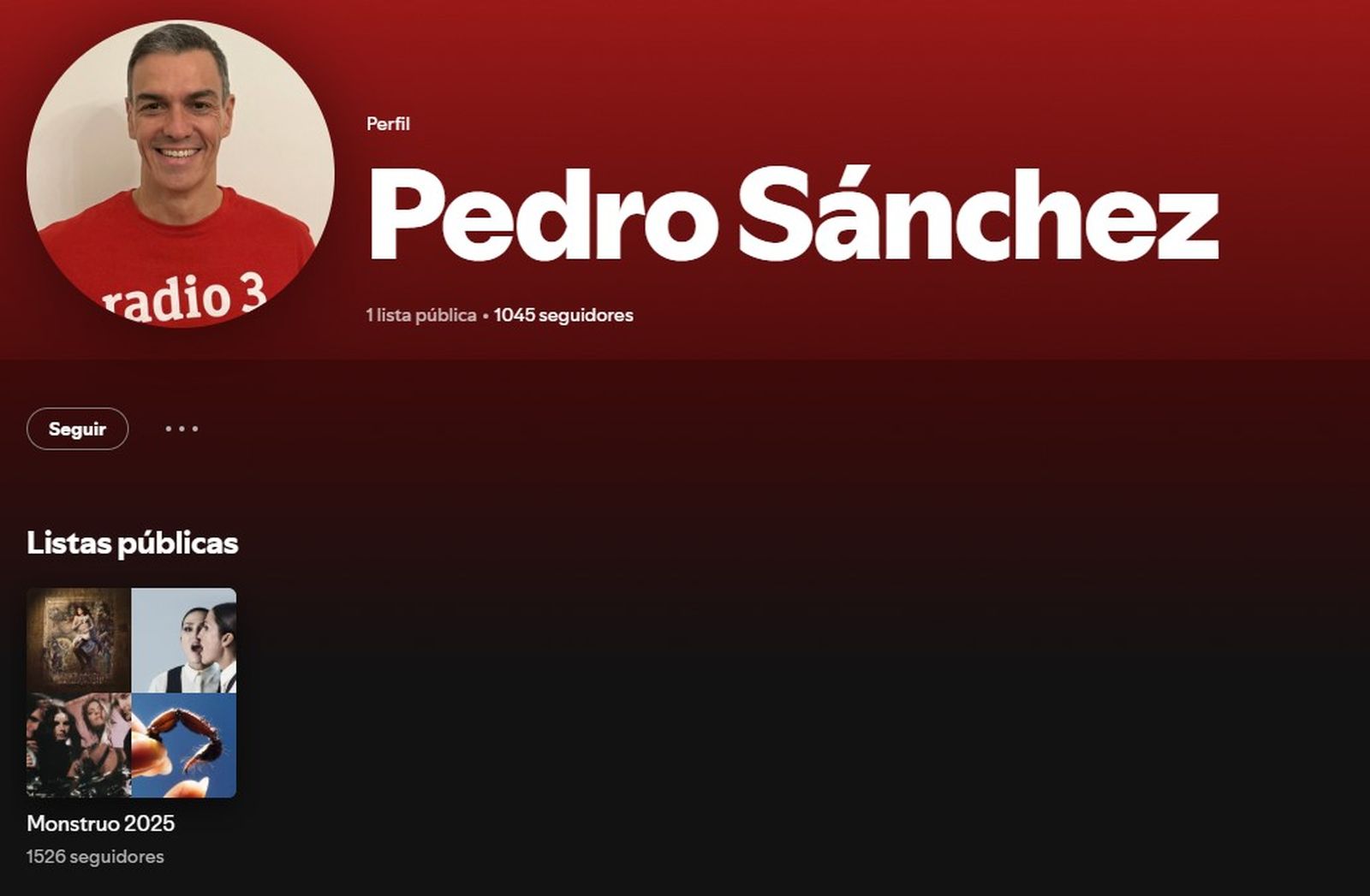Saura, siempre un paso por delante
Obituario | Carlos Saura

No nos atrevimos a escribirlo, pero viendo hace apenas unos días Las paredes hablan, que será finalmente su filme-testamento, ya podíamos intuir que Carlos Saura estaba despidiéndose. Y lo hacía, pueden leerlo, con una pasmosa modestia a pesar de aparecer por primera vez como personaje-guía en uno de sus documentales, escuchando atentamente a unos y a otros, dialogando con arqueólogos y graffiteros, aún con el asombro y la inquietud en la mirada y el oído, para conectar a través suyo el arte primitivo de las cuevas del Paleolítico con esos murales urbanos que siguen hablándonos en el lenguaje de hoy de la necesidad primaria y universal del hombre de representar el mundo y representarse a sí mismo.
Habrá quien piense que en este último gesto hay algo de intento algo forzado de rejuvenecimiento de quien ha sido, hay que decirlo sin dudas, el cineasta español más importante y longevo nacido en la contracorriente cultural del franquismo, el único que, quizás junto a Erice, Almodóvar o Buñuel, ha cotizado con nombre y méritos propios en el orbe del cine mundial donde se fraguan los cánones y las listas, aunque ninguna de sus películas, ni siquiera La caza (1966), tal vez la mejor de todas, aparezca entre las 250 de la reciente y controvertida encuesta de la revista Sight & Sound. No nos lo parece en absoluto, lo que hace si cabe más relevante este último esfuerzo creativo de un hombre ya a todas luces enfermo aunque nunca cansado.
Después de sus primeros pinitos en la fotografía, con una cámara muy parecida a la que le ha acompañado al cuello hasta sus últimos paseos y viajes, Saura irrumpía en los preámbulos y márgenes de aquel Nuevo Cine Español preludiado en Salamanca y diseñado desde los despachos ministeriales siempre un paso por delante, siempre con una mirada propia, seca, elíptica y antisentimental, para convertirse en el hermano mayor de un cine y una generación disidentes con las formas y asuntos del academicismo, ahí están Los golfos (1959) para corroborarlo, y poco después en la punta de lanza, de festival en festival, de premio en premio, siempre en pulso con la censura y casi nunca con éxito popular (tal vez sólo Deprisa, deprisa, al rebufo del cine quinqui), de una escritura y un estilo metafórico donde, con el concurso de Querejeta, Azcona, López Vázquez, Fernán-Gómez o su por entonces esposa y musa Geraldine Chaplin, atravesó y ayudó a construir simbólicamente eso que hoy llamamos Transición con una serie de títulos (Peppermint Frappé, Ana y los lobos, La prima Angélica, El jardín de las delicias, Cría cuervos, Elisa, vida mía, Mamá cumple cien años) que pusieron el cine español en el mapa de la modernidad internacional y lo convirtieron en nuestro gran autor por excelencia.
De su reinvención del cine musical filtrado por los mitos y la reflexividad, de su pasión viajera y melómana por las raíces del folclore fraguada en un formato propio (de Sevillanas a Jota), de su regreso puntual a la España de la crónica más negra y cainita (¡Ay, Carmela!, tal vez su filme más emocionante) o sus ambiciosos retratos y proyectos fallidos (de El Dorado a Goya en Burdeos), el cine de Saura atraviesa y define siete décadas de la Historia cultural de nuestro país, también la de sus propias inquietudes sin fronteras, que hacen de él un auténtico imprescindible. Su Goya honorífico, ya póstumo, vale mucho más que los centenares que se han entregado en 37 años.
También te puede interesar
Lo último