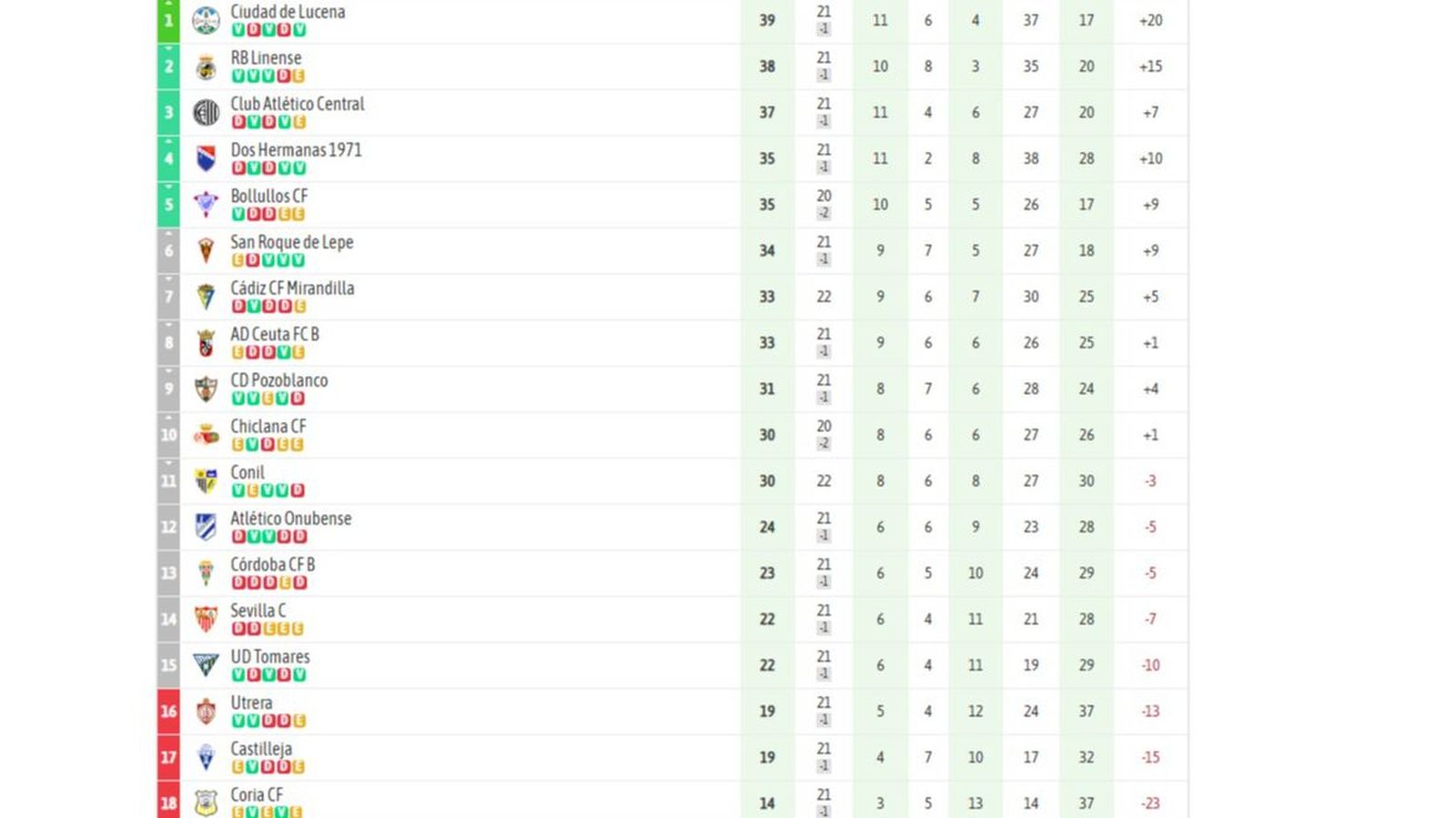La lengua española mala
Tía Mariquita
Hace casi tres años, a mediados de enero de dos mil dieciséis, este recuadro lo ocupó el relato de una de mis más densas nostalgias. Luis Alberto del Castillo me dio la entrada. Quince días antes él había escrito sobre una mujer maravillosa que acababa de rebasar el siglo de vida. María Serrano Guzmán, nuestra querida Mariquita, era tan buena que no habría podido ni siquiera imaginar su importancia en nuestras vidas.
Hace unos días, con un lustro añadido al siglo, Mariquita se ha marchado diluyéndose en un envoltura creada por nuestra imaginación, porque los que la hemos querido entrañablemente, que somos unos cuantos, no podemos suponer que se ha ido al cielo como cualquier mortal. Mariquita y su gente próxima, eran para mí el bálsamo suavísimo de la bondad en estado natural. Su hermana Ana, bellísima como sus hijas, dulcísima, más joven que ella, se le adelantó y ha debido de esperarla impaciente. Ahora ya, ambas, caminarán entre nubes blancas y seguirán guardándonos, como hacían cuando éramos pequeños, de todo lo que pueda dañarnos.
Dios ha sido muy generoso conmigo y lo fue especialmente en mi infancia. Mariquita, tía Mariquita, vivía con su hermana en esa callecilla que va desde el Ritz a la calle Larga, en Algeciras. En una casa que se ha quedado en nuestros corazones. La cancela con la llave puesta por dentro nos permitía acceder por un pasillo de azulejos, hasta el patio, y desde allí, por una escalera, hasta la azotea. Uno tenía la impresión de que en aquella casa el cielo se había materializado en techo. Todo el interior era un tránsito hacia la luz. Los balcones, a un metro del suelo, dejaban al verano pasearse por las habitaciones, y a los niños que jugábamos con meblis en la calle nos ofrecían sus panzas de barrotes paralelos, para que nos estirásemos cuando alcanzábamos el hoyo y el juego nos permitía una pausa. Paco, Quili y yo aprovechábamos las esquinas rotas de las losetas y sus desajustes para constituir el terreno en el que las bolas de china y los meblis destacaban sobre las bombas corrientes.
La casa de Ana y Mariquita era ese templo compartido donde se nos recibía a nuestro antojo. Pili ocupaba nuestros sueños y cuando asomaba por alguna parte, el tiempo se paraba. Paco tenía su casa en el callejón y Quili la de su tía Elvira. De modo que yo disfrutaba del privilegio de no tener alternativa. Aquella casa encantada era mía, y Mariquita era el hada buena que me acogía sacudiendo y ahuyentando mis pequeñas frustraciones infantiles.
También te puede interesar
Lo último