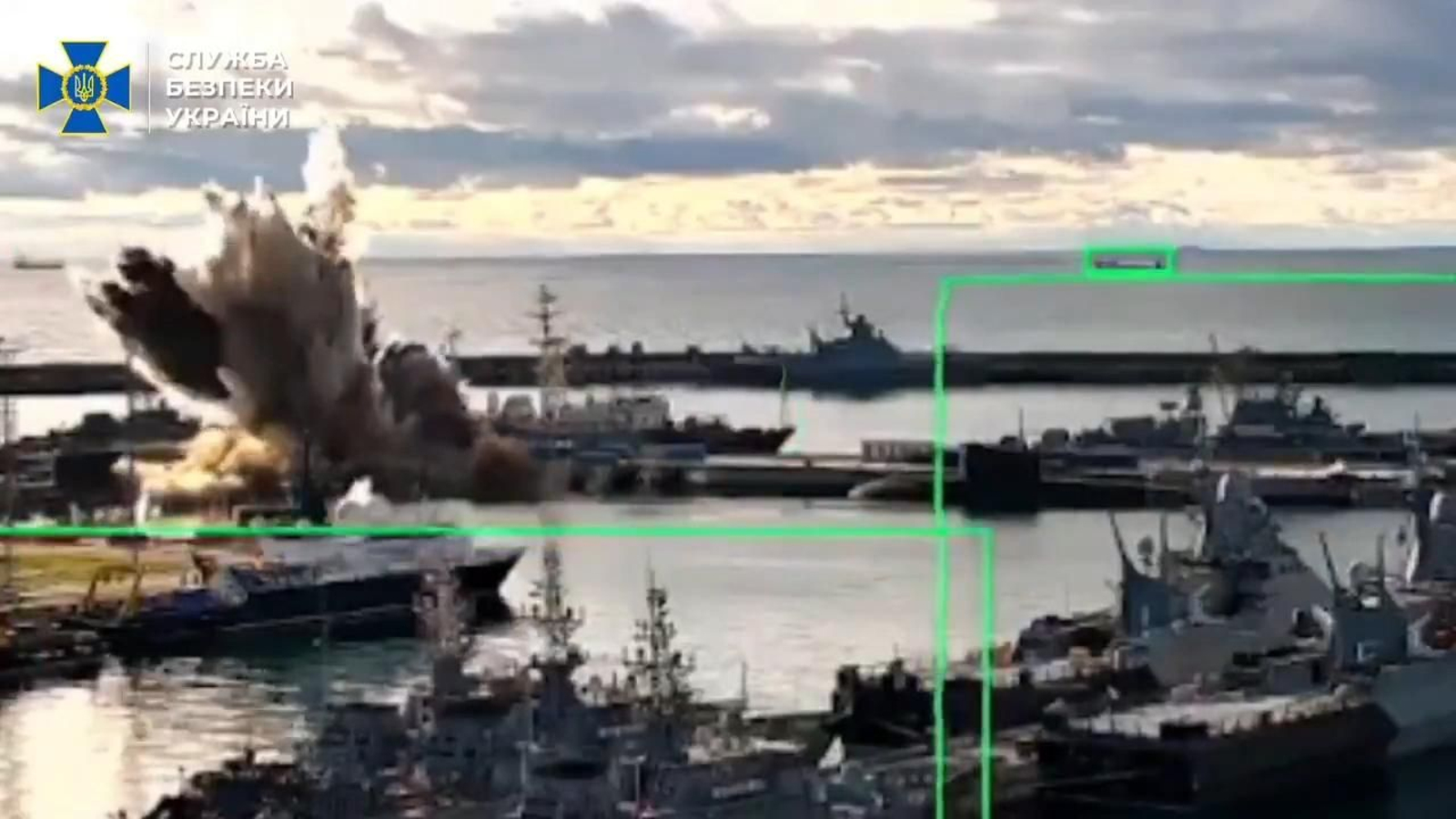Veinte años


Yo no estuve en Berlín cuando derribaron el muro ni formé parte de la interminable cola, bajo el frío de Madrid, del 22 de noviembre de 1975. En primera fila, a pocos grandes acontecimientos he podido asistir en mi vida, salvo presenciar algunas puestas de sol en la Casería de Osio, y en la Caleta, o algunas lluvias torrenciales del otoño en la ventana de mi casa. Pensándolo bien, estar-estar, donde yo estuve fue al pie del puente de Zuazo la tarde del 4 de julio de 1992. Como yo, había un nutrido grupo de personas, paisanos de José Monge Cruz y devotos camaroneros de los cuatro puntos cardinales de la geografía más emocional del flamenco. Todavía no había llegado a la ciudad el grueso del dolor de la mañana siguiente, cuando se tuvo conciencia plena de que se estaba yendo el genio del flamenco del siglo XX, exponente máximo del orgullo de ser gitano.
El sol enfocaba la representación. Sabíamos por algunos que fueron al aeropuerto que el féretro estaba a media hora, a quince minutos. Como los demás, cerré el puente a los coches, contribuyendo a que otros tomaran sobre sus hombros el ataúd con los restos de Camarón. El calor imposible de ese día de julio acentuaba más si cabía la mueca de dolor y de extravío de muchos rostros. De entre ellos expurgo los de Rancapino, Pansequito, Pijote, Manuel Monge Cruz, Paco de Lucía... ¿Una locura? El trayecto desde el puente de Zuazo al salón de plenos del Ayuntamiento de San Fernando por la calle Real. La muchedumbre con el ataúd a cuestas subió las escaleras, invadió el lugar destinado a la vela del cadáver del cantaor más famoso del flamenco.
Todo fue verdad, ese dolor digo. Qué dolor tan grande, por Dios. La noche fue una acampada. En las alamedas de La Isla, y en las plazas. La gente seguía viniendo de todas partes, la gente camaronera, esa religión de almas dolientes que habían recibido el bálsamo maravilloso del cante del gitano de las Callejuelas, se habían curado con sus melismas de miel y maravilla.
Pasó la noche interminable y enseguida apareció por Medina Sidonia el sol inmisericorde. Habías dos temperaturas insoportables en el San Fernando que enterraba a Camarón. La del termómetro de mercurio y la del dolor que hace hervir la sangre. El acto final no se había ensayado. Lo viví también en primera fila. Bajaban a la fosa el ataúd de José con mucho mimo cuando un gitano con la camisa negra rota a jirones se acercó a la fosa abierta todavía y gritó con todas sus fuerzas "¡José, no te vayas! ¡Camarón, no te vayas!".
Lástima que no haya una película perfecta de las horas que transcurrieron en la ciudad desde que llegó al puente de Zuazo el cadáver de José Monge y el grito roto de dolor, el desgarro de ese "¡Camarón, no te vayas!" Porque habría servido para que, veinte años después, San Fernando, La Isla de Camarón, hubiera estado a la altura de las circunstancias y ya estuviera abierto el lugar del culto a este artista genial, hijo de Juana Cruz y Luis Monge, nacido en un humildísimo patio de vecinos de la calle Carmen, en las callejuelas que dan a la geografía de caños y esteros que nos define, hacen parte de nuestra insularidad y nuestra idiosincrasia.
Veinte años es una eternidad sin Camarón. La ruptura de la verdad del bolero habla de todo lo que pudo ser si José Monge Cruz no hubiera sido marcado con la señal de cal, el aspa triste en la puerta de su casa por el ángel ciego, el ángel sordo, el ángel mudo. El heraldo negro de la muerte. Quizá sea esta la razón más poderosa para que evitemos entre todos que la muerte -he ahí tu victoria- triunfe con su manto de olvido sobre quien vino entre nosotros para curarnos de las heridas de la vida, como el poema de Miguel Hernández.
Estas tardes de julio el sol del poniente es tan bello y tórrido como el de 1992, pero ya no llega el cadáver de José Monge Cruz a hombros de un pueblo desesperado de dolor y de incomprensión. Ojalá nunca más le demos sepultura, sino resurrección y vida eterna entre nosotros y para toda esa geografía emocional que habita en los barrios marginales de las ciudades de España, y en los lugares más inverosímiles y desconocidos de este planeta maravilloso llamado La Música.
También te puede interesar
Lo último