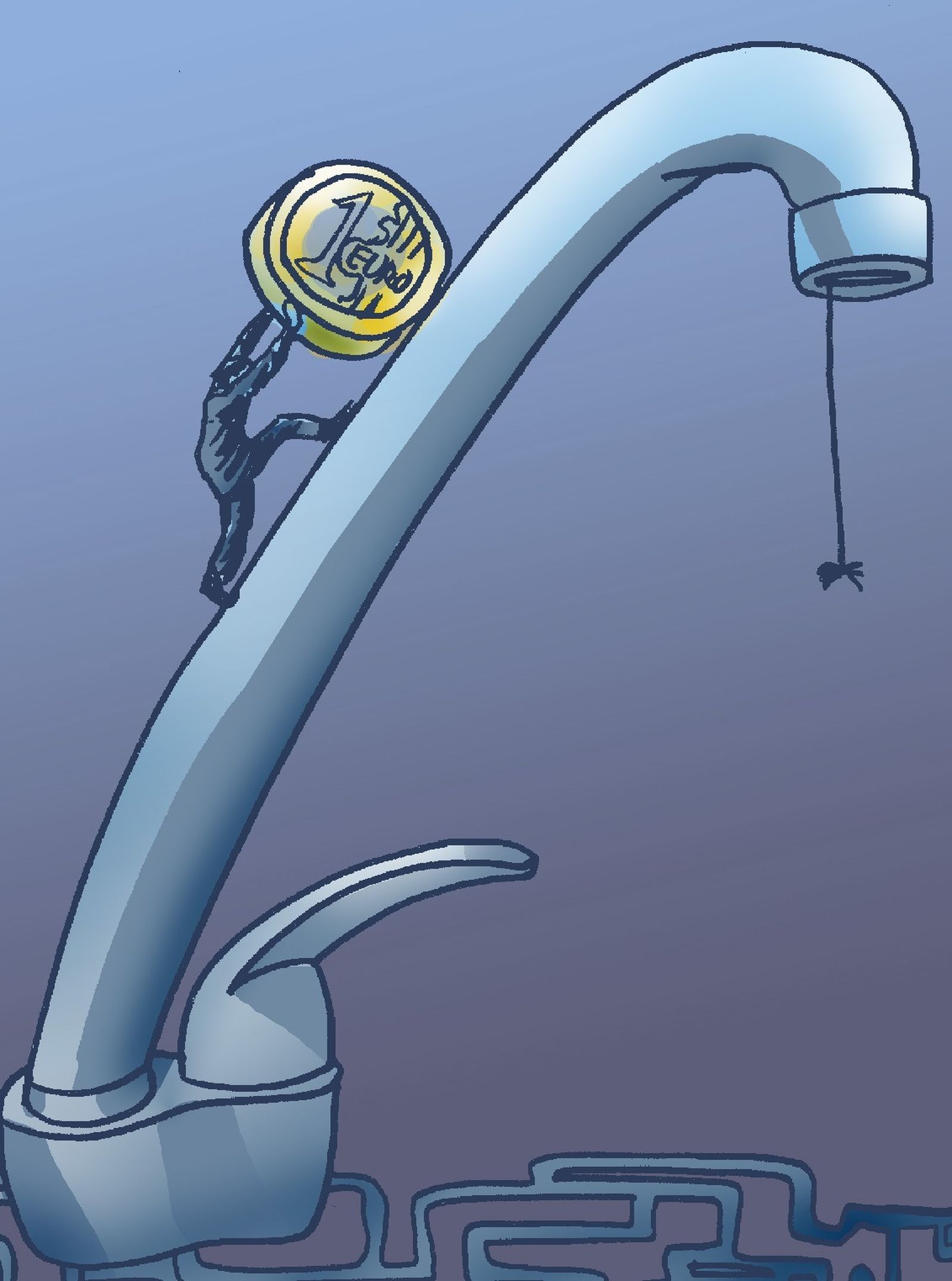Durante siglos, la cortesía fue forma silenciosa de civilización. No se limitaba a la compostura ni al protocolo. Era más bien una gramática moral que recordaba que el otro también existe. Decir “gracias”, ceder el paso, bajar la voz o escuchar sin interrumpir eran gestos sencillos que expresaban una convicción profunda según la cual la vida compartida requiere respeto, y que el respeto empieza por la palabra y el gesto. La cortesía, más que una regla de etiqueta social, era un modo de reconocer la dignidad ajena y de situarse en el mundo con un poco de humildad. Hoy, sin embargo, buena parte de esa delicadeza parece haberse esfumado. El trato humano ha perdido matices; la inmediatez de las cosas y la inmediatez tecnológica ha desplazado la presencia y, con ella, la sensibilidad. En las redes, donde todos opinan y pocos escuchan, la franqueza se confunde con la descortesía y la sinceridad degenera en brutalidad. En el espacio público, donde antes bastaba un saludo para reconocerse, ahora reina la mirada esquiva del sacerdote o el levita de la Parábola del Buen Samaritano, que ya no ven al herido como prójimo. La cortesía –ese pacto tácito que sostenía la convivencia– se ha vuelto anacrónica, casi una rareza sentimental.
Sabemos que no todo pasado fue más amable. Ahora bien, la desaparición de la cortesía también revela un malestar más hondo, la dificultad de contener el yo. La cultura contemporánea exalta la espontaneidad, la autenticidad sin filtro, la expresión inmediata de todo impulso. Ahora bien, esa exaltación ha empobrecido la vida interior. La cortesía exigía contención, un poco del arte de medir el gesto y el tono para no herir; pedía tiempo, y también un poco de atención. Su pérdida empobrece la forma, y también erosiona el fondo mismo de la relación humana. En su ensayo Ejecutoria, E. García-Máiquez revela que la cortesía no es fingimiento ni mera urbanidad, sino algo así como la manifestación visible de la nobleza invisible del espíritu. Tras cada palabra cortés se insinúa una concepción del mundo y de la vida, la convicción de que la educación podía domeñar la naturaleza, y de que la convivencia exigía mediaciones. Quizá la cortesía sea la mediación por excelencia, un velo que preserva la intimidad o una forma de decir sin invadir. En la era del trampantojo, donde todo se muestra y se comenta, ese velo se ha retirado. Lo inmediato ha sustituido a lo discreto; lo ruidoso, a lo considerado. Empero, cuando desaparece la delicadeza, el espíritu colectivo se torna áspero, y la vida, más cansada.
En este paisaje moral tan pobre, resuena el consejo de don Quijote a su escudero: “La cortesía, Sancho, es hija de la buena crianza, y ésta no cuesta nada y vale mucho”. Nuestro caballero intuía que la cortesía no era adorno del ideal, sino su cimera expresión. Recuperar la cortesía no es adherirse a fórmulas rígidas ni volverse un petimetre. Es, sencillamente, recuperar la conciencia de que cada palabra deja huella. Ser cortés, más que fingir, es reconocer. Es saber que el otro, más que un espejo, es un misterio. De hecho, la cortesía protege el misterio, y recuerda que no todo debe decirse, que la verdad exige su tono y su belleza. En tiempos de ruido y prisa, la cortesía es una forma de resistencia; quizá la forma más sencilla –y difícil– de afirmar que los demás importan. En ella sobrevive la vieja sabiduría según la cual el alma se educa en lo pequeño, en la pausa antes de replicar, en el silencio que se abre a la escucha. En el cruce descompuesto y rumoroso de los pasillos del hospital me ha parecido entrever el rastro secreto de la civilización: en la figura casi imperceptible de quien, en medio del tumulto, ofrece al extraviado un gesto de atención. En ese ademán mínimo, humilde y silencioso, perdura –todavía– una forma alta de humanidad. Si se extingue la cortesía, no se pierda un hábito, desaparece una manera de vivir. Y sin esa luz tenue, todo se vuelve más tosco, rápido y solitario.